Ciudades seguras: el gran desafío de América Latina
- pontegea
- 26 mar 2015
- 11 Min. de lectura
Actualizado: 8 mar 2023
Al año son asesinadas cerca de 500.000 personas y un 80% de estos homicidios ocurren fuera de conflictos bélicos.
Cuando usted acabe de leer esta entrada habrán sido asesinadas 3 personas, 2 de ellas por armas de fuego[1].
Latinoamérica y África Subsahariana son las regiones que registran la mayor parte de estos homicidios.
Muchas veces interpretamos estos datos por países cuando en realidad el foco principal está en las ciudades frágiles afectadas por un crecimiento veloz, una estructura de gobierno débil, poca capacidad de planificación y una población muy joven sin oportunidades, poco reconocida e integrada a procesos productivos que le permita sentirse a gusto, en paz consigo misma y su entorno.
75% de la población mundial vive en ciudades y 86% de las ciudades más violentas del mundo están en Latinoamérica.
¿Por qué Latinoamérica?
Es una pregunta que se hacen constantemente muchos gobiernos de la región sobre todo luego de pasar por momentos de crecimiento de su clase media y un período de bonanza económica.
En los últimos 10 años el índice de homicidios en las ciudades latinoamericanas creció en un 30% llegando a 28,5 por cada 100.000 habitantes. En ciudades de países como El Salvador, Venezuela y México esa tasa se duplicó en menos de 10 años[2] mientras que en ciudades de otros países como Colombia y Brasil se ha registrado un ligero descenso pero aún así muy por encima de la tasa promedio global.
El top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo está en Latinoamérica y están lideradas por las siguientes ciudades: 1) San Pedro de Sula (Honduras con una tasa de homicidios de 171,20/100.000 Habitantes), 2) Caracas (Venezuela con una tasa de 115,98/100.000 habs.), 3) Acapulco (México con una tasa de 104,16/100.000 habs.), 4) Joao Pessoa (Brasil con una tasa de 79,41/100.000 habs.), 5) Distrito Central (Honduras con una tasa de 77,65/100.000 habs.), 6) Maceió (Brasil con una tasa de 72,91/100.000 habs.), 7) Valencia (Venezuela con una tasa de 71,08/100.000 habs.), 8) Fortaleza (Brasil con una tasa de 66,55/100.000 habs.), 9) Cali (Colombia con una tasa de 65,25/100.000 habs.) y 10) Sao Luis (Brasil con una tasa de 64,71/100.000 habs.)[3].
Las ciudades de Honduras, Brasil, México, Venezuela y Colombia llevan el liderazgo.
¿Cómo se pudo llegar a esta situación?
Las variables son múltiples y con relaciones muy complejas crecientemente relacionadas con la debilidad institucional, la capacidad para procesar las demandas y los cambios constantes, la mala implantación de políticas integradas (por fallas de comunicación y trabajo integrado entre gobierno local, gobierno nacional, fuerzas de seguridad y poder judicial), el crecimiento acelerado y desorganizado de las urbes, el fracaso en la planeación de las infraestructuras propicias para la integración de las comunidades al espacio público y la configuración de pocos espacios productivos y de reconocimiento para la población joven de cada ciudad.
Suena fácil decirlo pero resulta complejo vivirlo. Para un alcalde o un concejal no es fácil tramitar el fenómeno de la criminalidad homicida en muchas de estas ciudades porque la cadena de valor de dicha criminalidad es mucho más potente y ágil que el gobierno[4].
¿Qué consecuencia tiene la criminalidad sobre la estabilidad política y la relación instituciones-sociedad civil?
El crimen y la percepción de su ocurrencia influyen negativamente en decisiones de acumulación de capital físico y humano comprometiendo las posibilidades de desarrollo. De la misma forma, retroalimenta y fomenta la desconfianza entre los ciudadanos y su relación con los gobiernos incrementando la debilidad institucional y afectando la capacidad de los sistemas políticos para lograr mecanismos eficaces de decisión pública enfocadas al desarrollo.
Desde un punto de vista cognitivo imaginar ser la próxima víctima aunque en términos probabilístico sea baja la ocurrencia reduce la experiencia de vida de los ciudadanos porque: 1) eligen tener menos espacios que frecuentar, 2) tienen menos tiempo para relacionarse con otros, 3) operan más en términos de sociedad incivil, 4) disminuye su calidad de vida democrática, 5) tienen menos posibilidades de desarrollo en todo el sentido de la palabra y 6) pierden libertad.
El crimen y la percepción de su ocurrencia cuando sobrepasa los límites tolerables por una sociedad estable diluyen a la sociedad civil y al Estado. La resolución de conflictos pasa a las manos de los individuos afectando al Estado de Derecho hasta llegar en sus estadios más avanzados a la ausencia de orden político y estado de naturaleza. En otras palabras: el caos.
Cómo funciona el crimen y su cadena de valor.
El criminal es el eje principal de esa cadena de valor que va desde las calles hasta el sistema financiero global. En el caso de la criminalidad homicida latinoamericana la mayor parte de sus agentes proceden de estratos sociales muy bajos con entornos sociales adversos marcados por la desintegración familiar, la promiscuidad, el embarazo precoz, las faltas de oportunidades escolares o motivación para emprender actividades de reconocimiento positivo o legal y una completa lejanía y falta de empatía con el resto de los estratos sociales de la ciudad. Se podría decir que el criminal homicida vive en su espacio nativo, su barrio pero no está identificado y mucho menos es empático con el resto de las comunidades de estratos más elevados. Por otro lado, se podría afirmar que el sentimiento desde los estratos elevados es recíproco caracterizando así una ruptura comunicacional urbana.
Marcado por la injusticia, ante la ausencia de Estado, familia e instituciones integradoras en un marco productivo, el pasar a la cadena de valor del crimen de un individuo comienza desde muy pequeño.
Ese pequeño en su paso a la adolescencia como todo chico va adquiriendo habilidades de razonamiento, autocontrol, capacidades escolares, logros, reconocimiento hasta llegar a ese momento crítico donde precisamente ese reconocimiento es clave en su desarrollo personal. En un momento dado el entorno configura su sistema ético o diferenciación entre el bien y el mal hasta construir un marco cognitivo favorable a la propensión criminógena, es decir, la inclinación a ver el delito como una opción en un momento determinado hasta que un cúmulo de circunstancias con fuerte impacto psicosocial lo termina impulsando hacia la exposición criminógena o el grado en el que es más o menos probable encontrarse en situaciones de alto riesgo de cometer un delito tales como situación de apremio económico o asociación con personas que delinquen. Llegado a ese punto y dependiendo de los niveles de agresividad del entorno aquel pequeño se convierte en un empleado de la cadena de valor dependiendo de sus habilidades y su integración en la empresa del crimen. Una de estas habilidades y con amplio reconocimiento es matar.
En el caso latinoamericano las periferias o barrios de estratos más bajos son caldos de cultivo de este tipo de criminalidad aunque también se presentan casos en los demás estratos. El poder monetario de las empresas del crimen se los otorga el tráfico de droga, armas, personas, así como la extorsión y el secuestro. Con el paso del tiempo estas empresas se han descentralizado y son pequeñas con conexiones transversales con funcionariado policial corrupto y testaferros empresariales de criminales de mayor nivel. En la medida que el Estado detiene o desmonta una de estas bandas o empresas, los de menor nivel construyen otra o asumen el relevo. A menor edad más violentos y difíciles de controlar.
Soluciones y las dificultades para su implantación.
Existen alternativas político-institucionales que implican todos los niveles de gobernanza y que permiten reducir tanto la propensión como la exposición criminógena. El desafío está en optimizar la capacidad real para aplicarlas en ciudades que crecen a un ritmo veloz.
La causa principal de la no existencia de políticas de seguridad ciudadana eficaces está en la ausencia de voluntad política.
El decisor político, el líder, muchas veces ubica la seguridad ciudadana en un plano secundario en sus prioridades principalmente porque mostrar resultados positivos de una política sostenida sobrepasa su marco temporal electoral.
En ausencia de institucionalidad equilibrada y una burocracia ágil y preparada el político y sus colaboradores se encuentran en una posición en donde solo el voluntarismo concertado con sus sucesores podría ayudar a construir una política ciudadana que merezca ese nombre.
Es común ver a alcaldes o gobernadores latinoamericanos contratar sofisticados sistemas de vigilancia y dotar de patrullas y preciosos uniformes a sus policías e incluso mejorar el bienestar social de los mismos. Desde luego esto no es suficiente pero dan la impresión al electorado de que algo se está haciendo. Hay resultados. Algo que mostrar para la próxima campaña electoral.
Una política de seguridad ciudadana integra a más decisores: 1) las comunidades organizadas, 2) los medios de comunicación, 3) las congregaciones religiosas, 4) las patronales y sindicatos y 5) la institucionalidad del poder judicial.
La colaboración entre estos actores en forma constante contribuye a la configuración de una política de seguridad ciudadana eficaz y ágil abordando al target criminal en todas sus fases (infancia, adolescencia, transición a la adultez), en todos sus entornos (familia, escuelas, espacios públicos), en todas sus expresiones organizacionales (desde las vecinales hasta las artísticas y por supuesto las criminales), en toda su capacidad para construir empatía hacia el distinto (a través de el fortalecimiento de la inteligencia emocional y la integración con otros sectores de la sociedad que permita reconocer la mirada ajena como propia).
De la misma forma, dicha colaboración involucra un diálogo interinstitucional a todo nivel, sobre todo con el gobierno central y sus fuerzas de seguridad (que pueden formar parte del problema) y el sistema de justicia criminal (policías, fiscalía, cortes y cárceles). Los elementos de este sistema deben trabajar acoplados hacia el mismo objetivo y esto es muy difícil de lograr porque la criminalidad tiene sus redes en el interior del mismo. Sin la transparencia y eficacia del sistema de justicia criminal no se puede implementar una política de seguridad ciudadana que de resultados en todos los plazos porque dicho sistema disuade las conductas delictivas e incapacita a quienes infringen la ley a través de la impartición de penalidades y medidas de prevención.
Lograr esto para un político es una tarea titánica que sobrepasa varios períodos electorales. Adicionalmente, en Latinoamérica en algunos casos estos políticos llegan al poder con la financiación de bandas criminales o les conviene elevadas dosis de criminalidad para así anular la presencia ciudadana en las calles con la finalidad de debilitar su capacidad de encuentros políticos. Por tanto, la misma clase política a veces forma parte del problema y en parte explica porque a pesar de tener suficientes recursos la región tiene las ciudades más peligrosas del mundo.
Al político que no forma parte del problema se le acaba el tiempo cada tres o cinco años pero hay casos exitosos que terminan siendo políticas de Estado y que gracias a una configuración electoral favorable que ha extendido el lapso de gobernanza de una clase política interesada en abordar el problema en forma rigurosa ha logrado bajar las tasas de homicidios en sus respectivas ciudades. Casos como Bogotá y Medellín están entre los más exitosos y en gran parte porque la integración gobierno local-gobierno central-sistema de justicia criminal ha permitido que se puedan implementar políticas a medio plazo para reducir la propensión y exposición criminógeno e intervenciones a corto plazo previo diagnóstico sobre la distribución espacial y temporal del crimen usando técnicas de análisis estructural, prospectiva integrada a soluciones TIC.
El trabajo con el resto de los actores de la ciudad es en ese sentido esencial. Pontegea se ha visto involucrada en algunos proyectos de diagnóstico sobre el terreno permitiendo levantar información de las propias comunidades que interpretadas a través de metodologías de análisis estructurado han permitido a los decisores tener una visión más transparente de lo que piensan y sienten en su día a día.
No es un trabajo fácil por los riesgos que a veces puede implicar pero sin duda su efecto sobre la visualización integral del problema ayuda a los decisores a apuntar en la correcta decisión.
El futuro y sus dos caras.
Como bien apunta Muggah, la fragilidad de las ciudades antes que la debilidad de los Estados Nacionales definirá el futuro del orden mundial. Cerca de 87% de la población global vivirá en ciudades para el año 2050. Ciertamente, el enfoque de Estado Nacional se verá reflejado más en redes de ciudades y sus periferias que en vastos territorios deshabitados.
Las ciudades constituyen la aproximación más eficaz de manejo de recursos naturales entre los humanos. En tiempos en los que se busca hacerlas más pensantes con apoyo de las TIC el desafío de la seguridad está entre las primeras en la escala de prioridades en Latinoamérica junto al de la seguridad energética, seguridad alimenticia y suministro sostenible de agua.
Mientras muchas ciudades latinoamericanas se baten con la muerte en cada esquina, las ciudades de los países desarrollados lidian, aunque con menor intensidad real que mediática con el peligro del extremismo criminal de toda índole.
No hay mucha diferencia entre el joven venezolano, brasileño, mexicano, colombiano u hondureño que empuña un arma y asesina sin piedad con el americano, francés, marroquí o inglés que decide empuñarla y asesinar en el nombre de una religión, una idea o un prejuicio.
El joven latinoamericano no se nutre generalmente de una ideología aunque su sistema ético está alimentado por alguna idea del mundo y el joven inglés, francés, noruego si bien justifica su acción a través de una ideología o una fe, su entrada en acción al igual que en el caso del joven latinoamericano tiene en común la procedencia de una experiencia vital traumática y poco integrada al resto de la sociedad.
Ese joven no está contento con lo que vive, tiene mucho tiempo libre, no está reconocido y quiere formar parte de algo que le dé sentido a su vida. No hay mucha diferencia en ese sentido con lo que vemos en Caracas o Acapulco. Matan porque tienen miedo, matan porque no saben cómo lidiar con su libertad, matan porque ante tal vacío generado por sus propias ciudades son integrados a una cadena de valor del crimen homicida unas veces muy ideologizada y otras más mercantilizadas pero siempre en el ámbito del mal.
La cara de la moneda más dura es que las ciudades latinoamericanas y africanas tal vez puedan ser las que tengan más violencia homicida pero las norteamericanas y europeas están sufriendo eventos inusuales que pueden controlar porque sus instituciones son más fuertes pero que están allí gracias a las mismas causas humanas que alimentan la cadena de valor del crimen.
En el otro lado de la moneda, hay casos exitosos de control de la criminalidad que aplicados, cambiando lo cambiable, a otros entornos nos dan una idea de cómo cortar la expansión de la cadena de valor del crimen desde la infancia hasta la adultez.
Tal vez los resultados no sean inmediatos, tal vez cueste pasar más allá de la solución TIC o smart costosa que implementamos como panaceas, pero sin duda el diseño de políticas de seguridad ciudadana multinivel y de despliegue integral como políticas sostenibles en el tiempo constituyen la solución para poner coto a estas matanzas citadinas del futuro no solo en Latinoamérica sino en el resto del mundo.
Referencias
[1] Por otro lado, al acabar de leer esta entrada 4 personas se habrán suicidado, 3 de ellas en el mundo desarrollado. En el mundo se suicidan al año cerca de 800.000 personas. 300.000 más que las personas que son asesinadas.
[2] En las ciudades de El Salvador las tasas de homicidio crecieron de 35 en 2001-2003 versus 69 en 2009-2011, Venezuela (20 en 1995-1997 versus 50 en 2009-2011) y México (9 en 2001-2003 contra 18 en 2009-2011). También se registraron aumentos notables en países con niveles tradicionalmente bajos de delincuencia como Costa Rica, donde la tasa de homicidios pasó de 5 a 11 muertes por cada 100 mil habitantes, o Panamá, donde pasó de 10 a 21. Sin embargo, países con ciudades con niveles tradicionalmente altos en criminalidad como Colombia y Brasil, han experimentado reducciones importantes de la violencia letal (de 70 a 35 y de 30 a 21, respectivamente). Esta tasa siendo muy elevada en comparación con la de países desarrollados con menos de 3 homicidios por cada 100 mil habitantes y la de otras regiones en desarrollo como el sudeste asiático, donde la tasa es 7. Estos datos están tomados de un informe imprescindible para entender la dimensión global de la inseguridad y el delito en la región: CAF-RED (2014). Por una América Latina más segura: una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito. (Bogotá, CAF). Existen edición digital en www.publicaciones.caf.com
[3] Este ranking está basado en el realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal y puede conseguirlo en este link: http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/view.download/5/198
[4] Pocas ciudades han logrado integrar esfuerzos con sus ciudadanos y el gobierno nacional para tomar medidas eficaces en pro de la disminución de los índices de criminalidad homicida. Entre los casos de éxito más sonados están Bogotá y Medellín. Ambas ciudades integraron la capacidad analítica de economistas y criminólogos para detectar los puntos calientes y el target social propenso y expuesto a la criminalidad llegando a un punto de diagnosticar que el 100% de dicha criminalidad, ciertamente variable y reactiva, se concentra en 1% de las calles de estas ciudades. En consecuencia, aplicaron una acción en pinza con medidas a corto y medio plazo enfocadas en la neutralización directa a través de sistemas de inteligencia eficaces integrados a las comunidades, policías y sistemas judiciales, así como en políticas sociales y económicas de integración de aquella juventud más propensa y expuesta a entrar a la cadena de valor del crimen.



















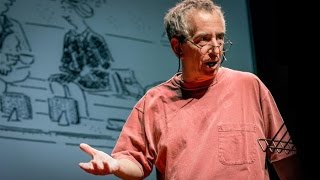
Comentarios