Energías limpias en Venezuela ¿Posibilidad o necesidad?
- pontegea
- 17 jul 2014
- 10 Min. de lectura
Actualizado: 8 mar 2023
Cuando se planificó el sistema eléctrico venezolano a mediados del siglo XX se hizo con una precisión tal que su actualización y mantenimiento constante tuviera amplio margen ante cualquier contingencia en los procesos económicos o sociales del país.
Hoy Venezuela tiene aún electricidad gracias a aquella planificación. De lo contrario, sería un país completamente colapsado energéticamente. Ese escenario no está lejano. Con fuertes meses de sequía y un comportamiento pluviométrico marcado por el cambio climático, las posibilidades de que la crisis se agudice en los próximos meses son enormes.
En 1997 se detectaron los primeros retrasos en la planificación de la expansión del sistema eléctrico. La población y su demanda crecían tal como fue estimado desde hacía décadas pero no así las inversiones necesarias para satisfacerlas.
Este sistema eléctrico ha estado caracterizado por tener una generación dependiente en torno a 70% de la hidroelectricidad, principalmente procedente del sur, de la Cuenca del Caroní, a grandes distancias de los principales centros del consumo ubicados en el eje norte o costero del país.
Complementa esa capacidad, la termoeléctrica basada en derivados de petróleo y en algunos procesos en gas.
Venezuela, se podría decir, fue una potencia en energías limpias desde mediados del siglo XX aprovechando todo su potencial hidroeléctrico con mucha inteligencia. No obstante, ese título está cayendo como consecuencia de la deficiente gestión gubernamental de los últimos 20 años.
Entre el año 1999 y 2003, el presidente Hugo Chávez Frías recibió múltiples alertas desde distintas instituciones, ministerios y agencias de inteligencia de la inminente crisis eléctrica a la que se podría enfrentar el país durante la década que apenas comenzaba. Diversos testimonios de primera mano indicaron que la atención del ex presidente fue nula hasta que aparecieron los primeros indicios de dicha crisis.
En paralelo, la experiencia profesional de empresas públicas de generación, especialmente Edelca, se fue perdiendo en la medida que el país se polarizaba y se primaba la lealtad política a la capacidad técnica o profesional.
Solo había que esperar las consecuencias que no tardaron en manifestarse especialmente bajo la incidencia de apagones nacionales.
La tarde del 29 de abril del año 2008 quedó registrada como la del segundo apagón nacional en 20 años. El primero se registró en el año 1993 por una incidencia en Guri, pero el segundo ya no resultaba una anomalía. Ya se notaba que algo venía fallando en algunas zonas del país.
Entre el año 2000 y 2004 el número de cortes de electricidad indiferentemente de su impacto geográfico pasó de no superar la cifra de 20 cortes eléctricos entre 1995 y 1999 a 52 cortes eléctricos. Entre 2004 y 2009 esta cifra ascendió a 86 y entre 2009 y 2010 la cifra se disparó a un máximo de 300 cortes para ya apuntalar a 450 cortes anuales entre los años 2009 y 2012. Cifras de Corpoelec indican que esa cifra ha descendido a la mitad y es factible debido a un esfuerzo realizado por el gobierno en reordenar el sector desde el ministerio de energía eléctrica. No obstante, dicho esfuerzo ha sido en parte contraproducente para la sostenibilidad del sistema eléctrico del país y ha impulsado a la termoelectricidad en todas sus vertientes dejando fuera otras opciones que bien podrían ayudar a diversificar mejor la matriz energética de la industria eléctrica venezolana.
Si bien uno de los desafíos más importantes está en la construcción de un mallado eléctrico en transporte y distribución que pueda soportar y gestionar mejor la carga procedente no solo del Caroní sino de las termoeléctricas, también existe el desafío de incrementar la capacidad de generación para alejarse lo más pronto posible de la presión de la demanda.
La necesidad de una respuesta rápida ante el rezago e ineficiencia de los decisores del sector desde mediados de la década de los 90 y aún más bajo el gobierno del presidente Chávez, ha obligado a reaccionar rápidamente apuntalando la construcción de generación termoeléctrica con fuentes energéticas primarias muy contaminantes. De hecho, está tan arraigada la idea de ser un país petrolero que en los planes tanto del gobierno como de la oposición, las energías limpias juegan un rol muy marginal, un saludo a la bandera, un tono verde a sus programas en términos de generación eléctrica. La innovación a la que más apuestan los actores políticos venezolanos está basada en usar coque, gas natural y en algunos casos, la orimulsión que no está muy lejos en emisiones de las causadas por el carbón y requiere el uso masivo de agua.
Resulta curioso que esto ocurra cuando existen fuertes posibilidades para las energías renovables o limpias no hidroeléctricas en el país.
Desde el punto de vista natural como desde el punto de vista del factor humano-técnico hay amplias posibilidades para la implementación de este tipo de generación en el corto y medio plazo y de hecho durante la última etapa del gobierno de Chávez y su continuidad en el de Maduro se han implantado las primeras semillas de generación renovable no hidroeléctrica aunque no de la manera más eficaz y sostenible como cabría esperar.
La fotovoltaica ha entrado de la mano de un poco más de 3.000 de pequeños generadores en zonas aisladas y fronterizas y la eólica en dos parques, uno en la Guajira (estado Zulia) de 36 aerogeneradores para una capacidad de 75 Mw y otro en Paraguaná (estado Falcón) con 52 generadores y una capacidad de generación de 100 Mw, ambos en período de prueba y a punto de ser conectados al sistema eléctrico nacional.
No caben dudas que son grandes pasos pero muy tímidos si se nota el avance de otros países más pequeños y financiados por la misma Venezuela en algunos de sus proyectos como Nicaragua y Uruguay. Nicaragua, de la mano de Albanisa está transformando la matriz energética de dicho país con dinero venezolano y es de hecho, junto a Costa Rica, un centro de suma importancia para el desarrollo de energías renovables en Centroamérica. Uruguay, por su parte, ya cubre el 84% de su generación con energías renovables.
Venezuela, en contraparte, apurada y con la emergencia eléctrica respirándole al cuello, tan solo ha dado tímidos pasos y lejos de hacer reducir su dependencia de los hidrocarburos para orientarlos a la exportación, ha apelado a ellos y ha incrementado no solo su consumo de 150.000 barriles diarios en 2005 a 260.000 barriles diarios de combustibles en el sector eléctrico sino que ha triplicado las emisiones de dióxido de carbono generadas por dicho sector.
La fotovoltaica es posible en casi toda Venezuela, especialmente en los estados Apure, Barinas, Táchira, Zulia, Mérida, Lara, Yaracuy, Carabobo, Miranda, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas, Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. La eólica a gran escala y onshore, es decir, en tierra, es posible especialmente en Zulia, Falcón, Sucre y Nueva Esparta.
Si bien se han hecho avances, algo que no se puede negar, los venezolanos no están satisfechos con los resultados hasta ahora mostrados. Se puede ir a más y de una forma sostenible y ordenada. Eso nos lleva a la pregunta clave: ¿Qué posibilita y que obstaculiza la expansión de energías renovables o limpias en Venezuela?
Lo posibilita: 1) fortalecimiento de las instituciones republicanas y energéticas[1] y 2) apertura gradual a la iniciativa privada no solo nacional e internacional desde el punto de vista de inversión en generación sino en la nacional e internacional desde el punto de vista de la eficiencia de consumo[2].
No solo hace falta equilibrio de poderes en Venezuela sino una vez resuelta la capacidad de implementación y control de políticas o medidas, abrir el esfuerzo al resto de las iniciativas privadas interesadas en participar en el sector y eso requiere un marco jurídico estable que permita hasta donde sea deseable la participación del sector privado. No se habla en este caso de una apertura agresiva sino de apertura para que el esfuerzo privado se convierta en productivo no solo desde el punto de vista de generación sino desde el punto de vista de consumo porque ni el Estado puede por sí solo levantar toda la capacidad de generación, transporte y distribución ni puede recortando el consumo mediante facturas existiendo hoy en día algo que llamado smart grids.
En Venezuela hay capacidad técnica para colaborar en el cometido pero con unas instituciones débiles sin contraloría y sin un marco regulador claro que permita la entrada productiva del resto de la sociedad en la meta de diversificación de la matriz energética y la eficiencia, no será posible el desarrollo sostenible de las energías limpias en dicho país.
Para iniciar este camino se debe evaluar la capacidad técnica del ministerio de energía eléctrica, Corpoelec y Fundaelec con el objeto no solo de incrementar la calidad de sus cuadros obreros, técnicos y gerenciales sino la de sus procesos internos y ampliar hasta dónde sea posible la transparencia de todas sus operaciones de cara no solo a los poderes públicos sino al ciudadano más allá de las mesas de energía y las juntas comunales. Solidez de desempeño y transparencia debe ser la meta inicial.
Luego, realizar abiertamente una comparativa de los marcos reguladores exitosos que han permitido en otros países que el Estado, sin necesidad de abandonar las fases estratégicas del sector, pueda desarrollar energías limpias de la mano del sector privado nacional e internacional.
¿Por qué el sector privado? Porque lo privado, lejos de lo que se piensa en la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, ayuda a levantar información clave en los procesos productivos compitiendo entre sí para lograr la mejor gestión a través de cuatro claros indicadores: costes, balance real oferta-demanda, precios y beneficios.
La capacidad combinada de: 1) fuertes instituciones con mucha contraloría y eficacia con 2) el ímpetu privado por lograr la mayor eficacia en el uso de recursos bajo 3) un marco legal sólido y estable que beneficie tanto a lo público como lo privado pero sobre todo al consumidor ciudadano, es la receta del futuro éxito para las renovables en Venezuela.
Aún le falta mucho a Venezuela para lidiar con su crisis eléctrica. Es curioso que justo ahora que aparentemente se está preparando para una recuperación económica a través de nuevas medidas de ajustes, la mayoría de los proyectos de generación, transporte y distribución llevan en promedio una tasa de rezago de dos a tres años. Adicionalmente, apostando al ciclo combinado, el ritmo de producción de gas natural tampoco estará en las condiciones apropiadas tal como se está prometiendo desde hace unos años. En todo hay retraso, pero si las medidas llegan a surtir efecto y el sector privado despierta, la crisis eléctrica que ahora se vive podría ser solo un juego de niño en comparación con la que se podría enfrentar[3].
En ese sentido, las energías renovables como eólica, fotovoltaica, biocombustibles de segunda generación y biomasa, entre otras, implantadas en el sector industrial y residencial con el debido y estudiado incentivo y complementando la capacidad de ciclo combinado hasta ahora planificado, mientras se sigue invirtiendo en hidroelectricidad, deben convertirse en uno de los cuatro pilares de la industria eléctrica venezolana junto al consumo inteligente a través de las smart grids.
La idea central es hacer que la matriz energética venezolana dependa lo menos posible de sus hidrocarburos y que estos se redirijan a la exportación y no al sector eléctrico. De hecho, una política sólida podría de alguna manera evitar que se usen igualmente derivados de hidrocarburos en el parque automotor en el plazo de 10 años para cuando la tecnología de los vehículos eléctricos y las autopistas inteligentes ya sean mucho más accesibles de lo que lo son ahora. Esto liberaría barriles diarios de petróleo y combustible a clientes que no quieran entrar de lleno al siglo XXI.
Venezuela lo puede hacer posible. Solo tiene que escucharse entre sí y llegar a acuerdos y esa parte es la tarea principal de las clases políticas, especialmente el gobierno.
Hoy en día, en ninguna parte del planeta, ninguna política puede ser implementada solo con el soporte de los propios recursos del Estado, por más renta petrolera que se tenga. Hay que escuchar el latir y los pensamientos de los ciudadanos, su talento y su capacidad productiva sin importar ideas políticas, religión, orientación sexual o cualquier tipo de creencias. Solo allí, ejerciendo democracia real y transparente, canalizando ese talento, es como las políticas pueden llegar a un destino final exitoso y no quedarse para gráficas y escenarios power points “Potemkin” para alimentación de egos y vanidades políticas.
Las renovables en Venezuela no solo son posibles sino necesarias. La pelota está en la cancha del Estado y el empresariado venezolano.
[1] El actual gobierno arroja un diagnóstico, indica una solución la intenta implementar pero no integra sus políticas con otros sectores o no manejas las variables incidentes con otros ministerios y agencias del Estado. Adicionalmente, dentro de sus instancias no hay comunicación interna eficaz. Es decir, una cosa es lo que establecen los cuadros técnicos, muchos de elevada preparación, y otra los jefes de confianza colocados por el ministro o el presidente, algunos procedentes del ámbito militar, otros aliados políticos, todos del PSUV. Esto lleva a mantener unos niveles de eficiencia operacional que se nota en los hechos, no porque sean del PSUV, situación similar se puede encontrar en gobernaciones y alcaldías en manos de la oposición, sino porque el tejido institucional que debe instrumentalizar políticas, planes y operaciones no responde a una institución fuerte controladora y controlada, sino completamente colonizada por agentes de influencia de las alas partidistas de turno. Mientras eso ocurra, se podrían tener los mejores cuadros técnicos gerenciales pero el resultado ante la hegemonía de un partido siempre será deficiente. Es en otras palabras, una versión de Pemex aunque más radical.
[2] Además de apelar a la ampliación inmediata de la capacidad termoeléctrica por ofrecer una respuesta inmediata con los recursos disponibles y ser una tecnología madura, el gobierno de Venezuela que se ha esforzado por controlar todo el sector desde la generación hasta la comercialización, ha apostado por la eficiencia energética en el sector residencial vía facturación y cambios de dispositivos de alto consumo. Esto no está mal, es una idea lógica. No obstante, la ha asumido en su totalidad el gobierno sin la debida planificación integral y adoptando políticas de difícil implementación. Al leer los informes del ministerio de electricidad y los de Corpoelec y Fundaelec, encargados de las fases de planificación de políticas los primeros y de gestionar la electricidad los segundo, se nota un esfuerzo por re-institucionalizar procesos, comunicarse con otros sectores en el cometido y luchar por domar un mercado donde solo el 60% de las facturas residenciales se cobran. Es decir, muchos venezolanos se roban la electricidad. No solo apuesta un sector que no es el que más consumo como es el residencial, sino que buena parte de dicho sector no paga las facturas. La lógica indica que el esfuerzo se debe hacer hacia el sector no residencial, el cual, en gran parte está paralizado por la severa crisis de divisas, es decir, en cuanto se reactive la economía, la carga sobre los sistemas eléctricos colapsarán a un más al sistema venezolano. Enfocado en el sector residencial y dentro del no residencial al comercial apunta a lo que el ministerio de electricidad estima como consumo excesivo. Y no hay que engañarse, Venezuela es un derrochador per cápita de energía eléctrica. El ministerio quiere que los habitantes y los comercios bajen el consumo pero por otro lado, a través de las misiones del resto del gobierno y facilidades para importadores, permite que los aires acondicionados entren en masa y a buenos precios al mercado nacional. Y así, se ven “ranchitos” o casas humildes en zonas de riesgo con aparatos chinos de aíre acondicionado cuando antes en su lugar había un ventilador, si acaso. Los venezolanos beneficiarios de las misiones terminaron comprando aire acondicionado, un símbolo junto al móvil y el automóvil de estatus social dentro de las clases populares.
[3] Sin olvidar que se está bajo una fuerte sequía en estos momentos.



















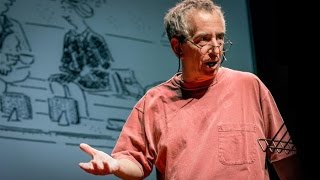
Comentarios